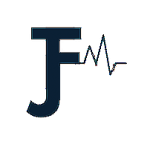Extracto de la novela: En Tierra Roja
Capítulo 4
Maldito Wollongong
Para llegar a Griffith tenía que atravesar rurales caminos en mal estado que cruzaban en un seguimiento geográfico la superficie australiana hacia el centro. Una tarea desafiante avanzar en ese transporte público interurbano que funciona con retroceso incluido para ir hacia adelante y de rutas salvajes con más curvas que el número ocho.
Oscar se estaba hospedando en una working hostel como se llaman. Son hostales habituales por esos lados, funcionan como agencias de trabajo sobre el servicio de hospedaje, lo que te ahorra la agotadora búsqueda de empleo en un lenguaje ajeno y en un entorno desconocido cada vez que llegas y estás como Jim Morrison cantando People are Strange. La de Griffith tenía harto de especial, por el lugar de ubicación, desde una ciudad productiva y el hostal en la cima de la montaña, hasta por su dueño, el desalmado Claudio.
Para irme desde Sydney a Griffith tuve dos opciones. Apurado, tuve que optar por una ante la escasez de tiempo para evaluar. A pesar de que Australia impresione por el nivel civil, como es típico en otras partes del mundo, las áreas rurales reciben poco de la rica cultura y modernidad que abunda en las ciudades. Lo imagino como un mapa gradual; es en el núcleo del centro urbano donde se concentra la mayor cantidad de arte e ilustración representada en una mancha de un color fuerte y hacia el interior, ese color va desapareciendo o se va distorsionando. El cambio representaría tipos de pueblos con sus propias condiciones y de esos hay varios, entre originarios y colonias.
Griffith queda a tantito menos que 500 kilómetros de Sydney, al interior del estado de Nueva Gales del Sur. En auto, el viaje es como de once horas. La primera opción era irme solo a mi suerte en transporte público hasta mi ubicación final. Eso era pasar por varios pueblos y un pique de dos noches, trayecto que sumaba pagar alojamiento, comida, pasajes. La segunda opción era tomarme un tren como a las cinco de la mañana para llegar a dormir a un hostal de mala muerte en Wollongong, en una asquerosa cama llena de bed bugs —los famosos chiches— para que me recogiera el dueño falto de cordura a las seis a.m., para enseguida partir a Griffith. Ignoradas aquellas condiciones del trayecto que descubrí posteriormente con la experiencia.
Incapaz de pronosticar la mejor opción, elegí la segunda debido a la presión financiera y la promesa que hizo Claudio, al teléfono, de darme trabajo a la mañana siguiente de arribar. Era una excepción con sus desconocidos, avalada por el hecho de ser chileno compatriota y por el entusiasmo de mi parte demostrado al auricular. Eran los atributos que en un rol extrapolado hacían como moneda de intercambio a la confianza.
En esa semana previa en Sydney había experimentado una aclimatación en todo indicador. Perdí un día de mi vida en el avión, que por cuestiones geo políticas desapareció de mi calendario ante mi ingenua sorpresa, y la primera noche en aquel sillón cama donde la inglesa, dormí como un lirón para despertarme de ahí en más, máximo a las ocho de la mañana. «Hay que aprovechar», repetía en la conciencia, para no quedarse pegado en las sábanas cariñosas.
Al dirigirme desde Manly con dirección a Griffith, el entorno estaba por completo oscuro. Con los horarios desordenados y jetlag, llegué al terminal. Hasta ahí todo bien, normal.
Recién llegado a la estación me sorprendí; es un sistema de transporte integrado, impresionante por completo, con una línea de tren que llega hasta el infinito del horizonte y buses que cumplen su misión; pequeñas distancias a destinos específicos. El contexto; ordenados y solitarios andenes en la inmensidad de una sofisticada apariencia rural. Al menos, en el papel.
Cuando me apoyé en los soportes de la estación, de improviso caí en conocimiento de que el extenso movimiento terrestre no sería fácil y menos cómodo. Luego de comprar el boleto, conseguí llegar al andén exacto que correspondía, pero no tenía claro que dirección. La gran mayoría de las primeras acciones de viajero ante lo desconocido eran confusas y en ellas, era necesario un esfuerzo mayor para conseguir adelantarse evitando torpes sobresaltos.
Esa noche nublada hacía un frío filudo. Ni un alma atendía el transporte en ese emplazamiento, la boletería era una máquina automática, nadie por ahí en la bruma espesa, excepto la figura de un hombre que sobresalía al mostrar indicios de vida; un pasajero de extraña apariencia.
Ese fue un instante de incertidumbre momentánea cuando vi a un flaco a maltraer, con una deportiva polera de voleibol más añeja que él mismo y una desordenada melena cana hasta media espalda. Me acerqué a él para preguntarle por los horarios y cómo funcionaba el sistema de trenes. Danny era una persona sordomuda que fue abandonada por su familia, mujer e hija, y se dedicó a navegar recorriendo solitario las costas cercanas, valiente ante su discapacidad. Era libre y él lo sabía. Desde ese intercambio, comenzó una sensación espectacular, un contacto mítico de mochilero. De la nada, conversábamos como viejos camaradas.
Era un hombre impresionante; contó cómo había conseguido el dinero para sus andanzas, que había sucedido con su familia, con su hija, sus viajes. Mostró fotos y recortes en modo sepia de periódicos antiguos locales que lo habían reporteado como un caso espectacular y para esa fecha se encontraban con el desgaste nostálgico de años. Él los presentaba digno, como amuleto de honra satisfecha y un pasado glorioso que lo antecedía.
En uno de los trozos de periódicos que conservaba con particular orgullo y precaución, había una nota secundaria en el diagrama del boletín en la que salía Danny sonriente arriba de su vehículo marítimo de la libertad, acompañado de un título exagerado que él apuntaba dichoso.
Varias secuencias de sus aventuras experimenté en la inmersión de una utopía de aventuras imaginarias.
El tiempo en compañía mutua transcurrió veloz desde que sacó del equipaje un cuaderno, con el que se apoyaba para comunicarse con foráneos como yo. Dos horas pasaron —que son el tiempo mejor invertido en mi vida— conociendo a uno de esos personajes que sólo existen en las fantasías exóticas. Personajes que la vida mundana y la rutina olvidan en las muchedumbres contaminadas de grises opacos.
Danny, para hacerlo más estrafalario, tenía el aliento más desagradable que he llegado a sentir. Era una tufeta monstruosa y arrasante, como un arma química disponible en el arte de la interacción social. Así, intentábamos comunicarnos entre gestos y manualidades de él, y mis sutiles alejamientos comedidos, entre sus dibujos con explicaciones junto a mis caras de yo no entender, que se complementaban con risas intercaladas de preguntas.
En esa cómica y rara dialéctica acordamos que dirección tomar. Él tampoco conocía los recorridos ni la zona, y de ahí en más desde el andén hasta que nos despedimos en la penumbra de Wollongong, no paramos de gestualizar nuestra comunicación y conseguir bajo el control estricto de la diversión, un lazo de ridículo cómplice al son de un fluido intercambio de ideas sobre metafísica, pragmatismo y un sinfín de contenido ilustrado tanto en el papel como en la fantasía.
Cuando tras un par de horas llegamos a destino, nos separamos y cada uno emprendió hacia su objetivo determinado. Yo iba hacia el hostal al que tan mala fama le dediqué con intención, hospedaje desconocido en donde reservé una cama desde Sydney, gracias a la ayuda desinteresada de mi anfitriona en Manly.
Solo como un sujeto solitario, tenía mapas y apuntes para ubicarme en el pueblo de carretera, era de noche y Wollongong no tenía, al parecer por políticas públicas en contra del turismo extranjero —digo yo— señalética sobre sus calles.
Estaba en un espectro amplio y difuso. Me imaginé detenido, a la espera del acecho, como ese segundo cinematográfico de calma, antes del ataque de los zombies, y perdí por completo mi ubicación espacial. En dos metros a mi redonda no veía nada. Mochila al hombro, anduve por el concreto desolado una hora hasta que, cuando andaba ajustando posibles direcciones bajo la luz de un poste callejero en medio de una plaza pequeña, se detuvo un auto a un lado sobre la vereda. Mantenía el motor encendido.
El vehículo bajó el vidrio polarizado y me llamó con un vozarrón. Entendí la palabra help incrustada en sus frases y avancé curioso como el muerto de los 80’s que va hacia la luz.
Era un local de barba hipster, mayor que yo, que ofreció ayuda amable. Tras conversar por la ventanilla unos instantes, revisaba datos en su dispositivo. El compadre bienintencionado señaló que estaba más o menos lejos de mi hostal que me recibiría para dormir, y ofreció llevarme a destino.
Yo estaba exhausto, por lo que no dudé en aceptar su oferta con una sonrisa amistosa. Precavido e hijo de la paranoia occidental, me fijé antes en pequeños detalles que te hablan de las personas; como que en el celular su foto de escritorio era de su hija, que tenía calcomanías infantiles en los vidrios y en el asiento atrás, una silla de protección adecuada para los más chicos, por lo que deduje en positivo que era un simple buen samaritano, que andaba en tranquilo veraneo familiar y cerré la puerta del copiloto taponeando mi escepticismo y agradeciendo por miles.
Era efectivo, el mapa digital señaló que estaba lejos del hostal, a unas veinte cuadras de distancia que incluían una subida empinada y una ruta urbana de alto rendimiento. Entonces aquel mortal se convirtió en mi primer salvador —de varios— en una noche de llovizna, en la oscuridad de la nada, en un pueblo decaído que demostraba mínima intención de vida.
Al llegar al hostal de Wollongong, todo parecía normal en los espacios comunes de bienvenida y al interior del inmueble. Excepto cuando revisé los baños y la pieza, me dio nauseas. Ambos espacios indignos, inhabitables. El baño era abierto, no contaba con puerta al exterior, sucio, sin ningún servicio como papel higiénico, toallas o jabón. La ducha enana era un cubo de cemento, apenas cabían los pies, cortina tampoco había y exponía un excusado que en su origen era blanco y que a esa altura se encontraba negro de suciedad acumulada, como el caballo de Napoleón. Era repugnante.
La habitación era una compartida con cuatro personas en dos camarotes, angosta, a lo largo. Era tal el despelote dentro que había que avanzar en su interior en modo ninja concentrado, y pisar con extremo cuidado por el pasillo de apenas medio metro, intentando no aplastar o tocar nada delicado o ruidoso. Tenía un hedor fétido de encierro adolescente anti higiénico y la cama era una fea estructura con un delgado colchón de espuma vencido. Parecía más cercana a una celda de cárcel que la habitación de un local relacionado a la hostelería que cobra por ello.
Aquel fenómeno de límites confusos en la gestión del turismo, lo experimenté en otras ocasiones venideras.
Al instalarme estaba raja. Esperanzado de un cierre ameno social de la travesía, fui a saludar al espacio común. Quizás podría encontrar a alguien simpático, pensé ingenuo.
No, el hostal era una maldición. En la terraza había una enorme gringa de más de ciento treinta kilos, que causaba desagrado, imagino que recreando aquella Bola de Sebo de Guy de Maupassant. Sentados había un español de unos cuarenta años, entero flaco y chupado, con cara de drogo y tono callejero, como el flaite cuando te intenta demostrar que sabe más de la calle que tú. «Tolerable, no interesante» deduje de él. Había un austríaco, un francés y un par de negros tropicales norteamericanos de E.E.U.U. Los europeos nórdicos no hablaban nada de inglés y no eran sociables tampoco. En paralelo, los negros demostraban cara de furia y matanza, un prejuicio inconsciente mal avalado en sus gestos y mirada desafiante, comprobado al intentar un diálogo. Impactante impresión regalaba la escena y me encontré como uno más ante la entrañable acogida. El grupo era de individuos inconectados alrededor de la misma enorme mesa roñosa de madera descascarada, aquella que fue en el pasado un carrete de cables. Saqué mi tabaco con leve simulada antipatía, enrollé un pucho manteniendo la vista baja, fumé en silencio y a la cama, nada que compartir con esa gente, pensé.
Cuando me fui a acostar, dormía alguien en la habitación inmerso en el aire sofocante. No supe identificar en cual cama dormía el sujeto, solo sabía cuál era la mía y mi audición informó de ronquidos cerca, por ahí. Aún no manejaba el tema de la expertice al uso de la mochila y ser lo más práctico con ella como una herramienta más —una maestría necesaria de cualquier viajero que se precie— por lo que esa vez estuve complicado cómo lo hacía y en adelante practiqué en un orden útil.
En la cama, los bichos y chiches abundantes y las sábanas húmedas por transpiración ajena y pasada, que no estaban limpias como prometió el lugar en internet, no dejaban dormir tranquilo nueve zonas dramáticas e irritadas por el cuerpo que estaban hinchadas con una intensa picazón para volverse loco. Desesperado recordé el saco de dormir, de esos que se aprietan con correas hasta quedar diminuto para fácil transporte. Me salvó la noche. Era el segundo rescate de la prenda del sueño ante la emergencia solemne, en tan sólo unos días, y en toda mi extensa y metódica planeación en Chile, durante meses, fue un elemento que tuve descartado de llevar en la preparación del viaje. Si no es por mi madre, habría pasado unas cuantas noches muchísimo peor de lo que las pasé.
A la mañana siguiente a las seis y media estaba en pie. El olor era asqueroso y el local con suciedad notoria en cada rincón. No quería estar ahí y esperé afuera en el porche, en el jardín delantero donde al menos había pasto verde y aire que se sentía excesivo, rodeándome de su frescura. Quería irme raudo de ese horrible infierno terrenal, que como una sombra crecía en el imaginario oscuro tras de mí.
Desde el frente del edificio, tenía que hacer hora un buen rato y esperar a Claudio, el peculiar administrador del hostal en Griffith, que pasaría para recogerme pronto en ruta para poder dejar atrás ese paso repulsivo. Así que su café forzado en mano, en una taza que tuve que rescatar en la inmundicia impropia y lavar del fétido lavadero. Respiré renegado, incliné trasero al césped y un par de puchos como compañeros de aburrimiento junto a mi imaginación, para quemar un obstáculo de indecorosa estancia.